Me crié en una casa grande, con fondo y pajaritos. Mi abuela gustaba de los pajaritos y los cuidaba en su inmensa pajarera, así como hacía sus panes en un horno de barro que mantenía porque sí, porque le gustaba, porque era como en el campo, cuando vivía en Santa Lucía, la que después arrasaron. No a la ciudad, por supuesto, a la gente, a los que luchaban.
A mi abuela no le gustaban sólo esas cosas. También era alegre y bailaba la zamba. Y cuando cocinaba las escuchaba en un viejo tocadiscos, porque era el que ella entendía, como le placía pelearle a los hijos. Y tampoco era lo único que escuchaba. También era boquense, y ponía a toda furia un chamamé de un arquero, Musimessi, que decía: “dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi flor”. Eso se lo dejaban hacer. Pero había un tema, como se dice ahora, un disco, decía ella, que se lo tenían prohibido, así que esperaba que estuviéramos solas y lo ponía a todo volumen. Una canción como marcha, que cantaba, y que comenzaba diciendo “Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos”. Eso, m’hijita, me decía, eso es lo que usted tiene que aprender.
Claro, no duraba mucho la alegría, porque eran tiempos remotos, y estaba prohibido escuchar esa marchita. El vecino tocaba el timbre y le decía que no, que bajara el volumen, que él era policía y sabía que eso era peligroso. Y más por miedo a la reprimenda de mi madre, de los hijos, bajaba el volumen.
Ansiaba quedarme sola con ella, y que pusiera esa marchita que hablaba de la gran masa del pueblo. Que me sentara en su falda y me contara de alguien llamado Perón, y que estaba prohibido nombrar, y de Evita.
Los años pasaron, y una vez un profesor en la escuela comenzó a hablar del Pucará, del avión argentino. Claro, era medio facho, así que no hablaba de todo. Pero, qué cosas que tiene la vida, como dice el tango. Alguien de la familia tenía un parentesco político con un señor de apellido Walsh. Qué cosa. Y qué político terminó siendo el parentesco, cuando este tío lejanisimisimísimo me envió un libro que había escrito, un libro prohibido, para variar, y que hablaba de un militar que habían fusilado y de una redada, y de un soldado detenido en secreto (no se usaba la palabra desaparecido, pero los había) y de su lucha por salvarlo. Cómo me gustó ese libro. Y cuánto significó en mi vida.
Ya había fallecido mi abuela, así que no podía oír la marchita, pero comencé a tararearla en mi recuerdo, y a realizar un mar de preguntas. Mi viejo era radical y se enojaba, pero algunos tíos, cuando iba a sus casas de paseo, me llamaban, y me contaban de todo aquello que yo quería saber, como de las cartas de Perón, como de la voz de Evita. Y cuando cumplí los dieciséis recuerdo que ya tenía ganas de pelearme y llevarme a los gorilas puestos, así como así, por matones y sanguinarios, y me llamaba peronista. Y era peronista porque me enojaba que le dijeran el tirano depuesto, y que persiguieran gente, y que no permitieran hablar, ni tener una foto de Evita con su traje largo.
Y todo fue a partir de entonces una vorágine. Una búsqueda y muchos encuentros. Encuentros que le darían a mi vida la riqueza de maravillosos compañeros, aunque muchos han muerto. No se los llevó la vida, se los llevaron ellos, como una mañana me llevaron a mí.
Pero eso no importa, no importa lo personal, ni si sufrí, ni todo lo que me costó la angustia de los helicópteros y el recuerdo en mi cuerpo de la golpiza. Eso fue como una noche negra que me dejó eternamente abandonada, partida, detenida en el pasado y el dolor por mucho tiempo. Eso ya no me importa, porque después de todo estoy viva.
Tenía mis hijitos, los que quedaron esperándome, y me zurcí entera para poder seguir. No tuvo la misma suerte ni mi amiga Morocha, ni el Negro, ni Tina, ni tantos otros. Y quizás me dolía estar tan sola, sobreviviendo.
El tiempo pasó, lenta y dolorosamente. Sé que sobreviví leyendo, metiéndome de lleno en las páginas de la historia. Compré de nuevo el libro de ese lejanísimo pariente, sintiendo que ya las lágrimas no servían, que sabía muy bien cómo era todo aquello. Lo compré porque al otro me lo habían quemado. Hicieron una gran fogata con todo, por miedo, lo entiendo. Así protegen algunos padres, con el silencio. Pero soy madre, y lo comprendo, lo acepto. Tampoco era fácil vivir con tanto miedo. Al mío lo enfrenté leyendo, y leyendo. De cómo todo arranca con Castelli y su sueño eterno de la revolución. Y Moreno, y lo que pasó cuando San Martín volvió luego del pacto de Guayaquil. Y del silenciamiento a Alberdi, que yo creía un afeminado derechista, y que en realidad había defendido la Confederación, y se había peleado con Mitre por la guerra contra el Paraguay, y que murió en un hospicio, también él, triste, solitario. Y me repetía mil veces las palabras con que Andrés Rivera concluye su novela, algo así como quién podrá comprender el dolor de los revolucionarios.
Sin embargo hoy, hoy que de nuevo los traidores se trepan a horcajadas en nuestra lucha, y se regodean vilipendiándonos, y los fachos escriben en los foros de los diarios “se equivocaron los militares, debieron matarlos a todos”, hoy, me siento nuevamente viva. Porque ayer fue el día de la madre, y estuve con mis hijos. Pero también fue 17, y he reencontrado compañeros, y a sus hijos, y siento que nadie podrá vencernos, porque la pasión sigue viva, viva como todo lo que es imborrable, como el recuerdo, y como el coraje.
Y ya no me duele nada, porque tengo otra misión que cumplir. Me digo que es tan importante la alegría, y abrazar a esos hijos como los míos, a los hijos de todos los que lucharon. Como dice la zamba del chaguanco, que volvemos en ellos. Se fueron, porque los mataron, pero dejaron su simiente. Y sonrío porque ayer he resuelto seguir viva y luchando, y acompañando, y nutriendo. Luchar toda la vida, todo lo que tenga de vida. Porque sí, porque mi abuela tocaba la marchita, y esa gran masa del pueblo todavía espera que sigamos. Y porque no somos sobrevivientes. Somos un río inmenso, una vorágine de amor que ampara, y un montón de coraje para cuidar de ellos, de nuestros hijos.

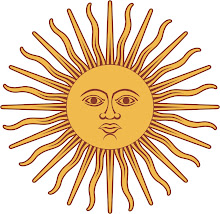



























No hay comentarios.:
Publicar un comentario